Publicado en Diario La Ley, Nº 9543, Sección Tribuna, 26 de Diciembre de 2019, Wolters Kluwer.
Hay una primera respuesta evidente a esta pregunta. Esta respuesta es que nadie es libre de su propia biografía, de su experiencia de infancia, de sus experiencias de amor y desamor. Todo ello contribuye a configurar de modo determinante la personalidad del ser humano desde que somos niños. Nuestra personalidad no es sino el elenco más o menos lúcido, torpe en los más casos, de rasgos que el ser humano desarrolla en una edad temprana para defenderse de las experiencias y estímulos externos que le provocan experiencias de trauma, de dolor insoportable, físico y/o emocional. A esas edades tempranas nuestros resortes más profundos y más inconscientes desarrollan estrategias, conforman «personajes», rasgos, caretas desde las que re-aprendemos a relacionarnos con el mundo exterior, convencidos de que, a través de ellas, nuestro ser profundo y herido está más protegido.
Ocurre entonces que dicha estructura de rasgos y estrategias se solidifica, conformando una personalidad que, con escasa evolución, nos llevamos a la vida adulta. Y esos rasgos son los automatismos desde los que muchas veces reaccionamos ante estímulos externos que percibimos como amenazantes. Se convierten en escleróticos mecanismos de acción – reacción automáticos con los que nos identificamos y desde los que actuamos (cuantas veces no justificaremos nuestro actuar o nuestras reacciones con un «yo soy así«).
Esto no es propio sólo de alguien que comete un delito, sino que forma parte de la estructura de la psique humana. Ocurre, muchas veces, que enfrentamos las situaciones de tensión o amenaza vital, física o emocional, desde esos automatismos.
Una respuesta automática en este sentido no deja de ser una respuesta consciente, voluntaria. Somos conscientes de lo que hacemos aunque el elenco abierto a nuestra consciencia de las elecciones/estrategias disponibles está muy limitado por nuestra estructura de personalidad.
Y es que, lejos de nuestra intención está justificar la conducta humana como una pura sucesión de automatismos donde no tiene encaje la libertad personal. Precisamente es desde la libertad personal y la consciencia al realizar nuestras elecciones donde reconocemos el elemento más genuino del ser humano. Pero para poder desarrollar la libertad personal es necesario tomar un poco de distancia de nuestros rasgos. Al separarnos de nuestros rasgos podemos entender mejor cómo somos, como funcionamos, ampliándose el elenco de estrategias disponibles. Nos damos cuenta de que reacciones automáticas no son la mejor estrategia para alcanzar determinados objetivos. Se amplía nuestra consciencia y, por tanto, el rango de las herramientas emocionales e intelectivas disponibles.
Cuanto más autoconocimiento, se amplía más nuestra mirada compasiva hacia dentro y hacia fuera
Simultáneamente, cuanto más autoconocimiento, se amplía más nuestra mirada compasiva hacia dentro y hacia fuera: somos capaces de leer mejor lo que hay en mí y puedo percibir mejor lo que hay en los demás, entender sus procesos. Y al final poco a poco se va conformando una conclusión clara: todo ser humano es un ser que resuelve el drama personal de su estar vivo y enfrentarse a la existencia, de la mejor manera que concibe para sí, de la mejor manera que es humanamente capaz.
La conquista de la libertad es un viaje, es el viaje de nuestra vida. Aprender a separarnos un poco, a des-identificarnos de nuestra estructura compleja de rasgos, y entender que somos algo que está más allá de dichos automatismos y que podemos transformar para auténtico beneficio propio y ajeno, es el reto de toda vida humana. Ser dueños de nuestras reacciones y reaccionar no sólo desde los propios intereses. Acaso cuando reaccionamos solo para atender nuestros propios intereses, sin contar con las consecuencias dolorosas de nuestras acciones en los demás, lo hacemos desde una de esas partes o rasgos, acaso esclavos aún de nuestros automatismos. Solo cuando nuestra conciencia se abre al mundo y nos percibimos como algo más grande que nuestra individualidad aislada, podemos actuar en libertad. Cuando somos capaces de sanar el yo herido que habita enterrado bajo las protecciones de infinitas caretas, máscaras, rasgos…, podemos atrevernos a desvestirnos de esa personalidad intrincada, compleja, e iniciar ese arte tan sutil que es el amor, la libertad radical.
Todos estamos más o menos lejos de esa conquista. Acaso los seres humanos puedan dividirse solo en dos grandes grupos, los que han iniciado este viaje y los que no. Ni por razas, ni por ideologías, ni por nacionalidades. Sino por haber o no iniciado este viaje. Hasta ahí llegan nuestras diferencias, mis diferencias con las de cualquier ser humano que tengo enfrente. No tanto diferencias en la estructura de nuestro carácter, de nuestra personalidad (todas diferentes), sino diferencias en cómo nos relacionamos interiormente y exteriormente en relación a dicha estructura.
Cuanto más atrás estemos en este viaje de relación con nosotros mismos, menos responsables somos de lo que hacemos. Responsables en el auténtico sentido de la palabra.
Asumimos, como toda nuestra legislación penal asume, que el ser humano por el hecho de serlo, es un ser libre y debe responsabilizarse de sus actos. No cuestionamos esta premisa desde estas líneas, y a la vez, invitamos al lector a una profunda reflexión sobre el concepto de libertad y responsabilidad.
Cuanto más identificados con nuestra estructura de personalidad nos sentimos, cuanto menos trabajamos nuestros automatismos y más rienda suelta damos, sin autocrítica ninguna, a lo que nos sale espontáneamente, más contribuimos a activar las defensas de los otros y sus propios automatismos. Todos somos aún esclavos. Nos guste o no, los más seguimos en la caverna de Platón, creyendo que las imágenes proyectadas de nosotros mismos por nuestra personalidad son la realidad de lo que somos. Por eso tenemos una responsabilidad colectiva en todo lo que hacemos que está inextricablemente unida a cómo es nuestra relación interior con nosotros, en relación con esa compleja estructura de personalidad que llevamos dentro. Lo que sale fuera es reflejo de lo que llevamos dentro. SIEMPRE.
¿Cuántos de nosotros no tenemos experiencia de haber conocido a personas verdaderamente excepcionales, anónimas, pacíficas, acogedoras, abiertas a lo que viene, sin defensas, conquistando el mundo y a las personas desde una profunda vulnerabilidad que no se esconde? Personas capaces de reírse verdaderamente de sí mismos, que aprovechan cada experiencia para crecer, que no califican lo que pasa como bueno o malo, sino que simplemente acogen lo que viene, haciendo real esa máxima de que «lo que viene conviene«…
Cada vez que nos ejercitamos en la práctica de desnudar nuestro ser de toda careta, reconectándonos con la esencia más maravillosa de nosotros que habita en el centro de nuestra más profunda vulnerabilidad, estamos empujando al mundo, a los demás, a una experiencia auténtica de amor y de libertad. Es ahí donde el ser humano es artífice de la realidad, auténtico co-creador y transformador del mundo. Somos verdaderos agentes de evolución cuando asumimos este reto. Esta es la mayor responsabilidad que podemos asumir. Acaso solo somos verdaderamente responsables en la vida en el modo en como afrontamos esta invitación. Asumir la responsabilidad de lo que hacemos es hacernos responsables de no haber podido hacer las cosas de otra manera, por no tener aún conquistado el lugar desde el que hacemos las cosas; por seguir esclavos, en una medida, de nuestra «forma de ser«.
Este es el trabajo de la justicia restaurativa que desarrollamos con las personas penadas en los centros penitenciarios y en los centros de inserción social. De nada sirve corregir una actitud o un comportamiento sin este trabajo de reconectar al ser humano con su esencia vulnerable y ayudar a des-identificarle de ese lastre de mecanismos de acción-reacción que todos llevamos dentro, fruto de la estructura de nuestra personalidad y de nuestra historia. Realizado ese ejercicio nace entonces, de forma espontánea, la empatía por el daño causado, y la necesidad incontenible de reparar dicho daño y pedir perdón a la víctima.
En el encuentro con la víctima puede ocurrir ese milagro de dos personas que se reconocen en su limitación y que se re-aprenden a relacionar mostrando la vergüenza y, en ocasiones, culpabilidad del agresor, y la vulnerabilidad y el dolor de las dos partes. Cada uno desde su sitio, con la mirada y el corazón abiertos. El agresor reconocerá entonces que no dio más de sí cuando delinquió, que no supo ver más allá. Pero que ahora ve y eso que ahora ve conforma un dibujo que merece ser mirado porque ya nada es como era.
Cuando ese milagro tiene lugar ya nada vuelve a ser igual ni para el agresor ni para su víctima. El «lazo» entre ellos que nació el día del delito es transformado desde la raíz del ser humano y eso que surge tiene una cualidad completamente nueva y más elevada que todo cuanto pudiera existir con anterioridad. Y créanme, la reincidencia ya no tiene cabida en el corazón de quien ha transitado ese camino.
Asumamos que cada ciudadano del mundo somos en una medida víctimas y agresores. Acaso, cuando agredimos, lo hacemos con conductas no tipificadas penalmente, pero podemos ver un mismo tracto, una misma cualidad, en el actuar que la de aquel que delinque: en ocasiones no somos capaces de resolver algo que nos duele o nos amenaza, de otra manera. Y hacemos daño. Hacemos lo que hacemos conscientemente, pero no tenemos más recursos interiores para crear una forma nueva o distinta de enfrentar la situación. No hay aquí diferencia cualitativa alguna con quien agrede con una conducta punible penalmente.
Todo ser humano que asume esta limitación y se compromete en transformarla trabajando su mirada interior y, por extensión, su mirada exterior, contribuye muy positivamente a hacer de este mundo un lugar mejor, un lugar donde sea cada vez más evidente, lo inútil de agredir, lo absurdo de delinquir. Ningún ser humano resiste por mucho tiempo la experiencia continuada de la mirada amorosa desde la indiferencia o la violencia. Lo que excita a las partes más polares de un ser humano, son las otras partes (extremas) de otros seres humanos. Nadie reacciona con violencia cuando percibe el verdadero amor, la verdadera mansedumbre, la esencia del otro en la vulnerabilidad expuesta, ya sea de forma espontánea o de forma voluntaria y arriesgada.
Por eso, en cada delito hay también, además de una responsabilidad y un fracaso personales, una responsabilidad y un fracaso colectivos. Toda semilla de amor y consciencia entregada al mundo, da fruto. Todo trabajo personal por encontrar y extraer el ser que habita en el centro de nuestra vulnerabilidad, para desde él relacionarnos en el mundo, es transformador. Nada de este trabajo cae en saco roto. Y el trabajo no hecho, se queda sin hacer. Y aquí poco más podemos hacer que hacernos responsables cada uno de sí mismo.
Cuantas veces las personas penadas que han cumplido su pena nos refieren que tienen inmensas dificultades para la reinserción: prejuicios, desconfianza, sospecha. Si seguimos mirándoles con la desconfianza del que «quien hace un cesto, hace ciento«, en lugar de transformar nuestra mirada y ver en ellos a personas que han intentado satisfacer sus necesidades de la mejor manera que han sido capaces, en el momento del delito… Pero que aquel momento quedó atrás y que en medio ha habido un aprendizaje, una transformación, o que ha podido haberla. Si no damos oportunidad a nuestro mirar, si no cambiamos nuestra forma de mirar, seguimos retroalimentando la rueda: yo desde mis rasgos de miedo, desconfianza y sospecha activo en ellos sus rasgos defensivos, de supervivencia y a veces la rueda les conduce a la desesperación y, en ocasiones, a la reincidencia.
Cambiemos nuestra mirada interior, para cambiar nuestra mirada exterior y, con ello, contribuyamos a que los demás puedan atreverse a acercarse desde su verdadero yo, mitigando sus polaridades, atreviéndose a experimentar que otra forma de estar y resolver los conflictos y las propias necesidades, es posible. No eludamos esa responsabilidad social y colectiva. Pongamos todos de nuestra parte, pues el conflicto –y el sufrimiento- detrás de un delito, nos afecta a todos. Ser capaces de todo ello, es sembrar eficazmente semillas de futuro hacia una convivencia más humana y fraternal.
Luis Vega Sorrosal
Asociación para la Mediación, el Encuentro y la Escucha (AMEE)
Abogado, Coach certificado y con formación en el modelo de Sistema Familiar Interno (IFS)
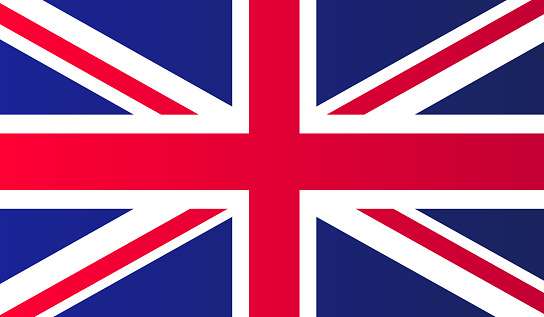 Eng
Eng Deu
Deu
Comentarios recientes